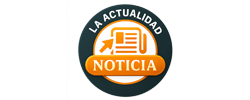Estaba en Buenos Aires, conversando de cualquier cosa, cuando me llegó un mensaje de una querida amiga: “Mirá esto, es increíble que exista”. Era un audio extraño, de esos que parecen sacados de un vinilo perdido. Una voz femenina, profunda, elegante, que empezaba con frases románticas, casi ingenuas, en italiano, que en español sería:
“Estoy cansada de todas estas promesas
De besos y caricias, ya no me impresionan
Quiero sentir tu mano que baja
Y me toca donde el sol nunca brilla”.
Pero que pronto se lanzaba sin rodeos al territorio prohibido: “Ábreme el…, querido, eso es lo que quiero”.
Lo primero que pensé fue en Raffaella Carrà. Si en su momento ella se atrevió a cantar con frescura sobre temas que incomodaban a más de uno, ¿por qué no imaginar que antes hubo alguien todavía más osada? La versión en italiano parecía darle credibilidad a esa hipótesis.
El archivo sonaba convincente: reverberancia analógica, estética de mediados-finales de los sesenta, ese aire a Milva o Mina que parecía situarlo en una época donde lo insinuante se mezclaba con lo contestatario. En Instagram, los comentarios reforzaban la ilusión: “sí existió, fue censurada”, “la escuché en una disquería hace décadas”. Todo cuadraba. O casi todo.
El primer indicio de sospecha
La letra, sin embargo, me dejó una espina de duda. Por más que los años sesenta hubiesen sido tiempos de rupturas, ¿era posible que alguien hubiera grabado algo tan explícito y que, además, hubiera sobrevivido de boca en boca hasta hoy, pero pasando desapercibido por los grandes medios? La curiosidad me llevó a seguir indagando.
En Instagram, la historia parecía sólida: perfiles que hablaban de la supuesta cantante italiana, Vera Luna, de la censura franquista que habría borrado su versión en español, e incluso de una secuela argentina bajo otro nombre. Los detalles eran perfectos: biografías, portadas, supuestos vinilos confiscados. Y lo más inquietante: muchos usuarios juraban que la habían escuchado alguna vez en una disquería porteña, escondida entre catálogos prohibidos.
Había algo seductor en esa narrativa. La mezcla de misterio, censura y exilio encajaba tan bien en el imaginario cultural que, por un momento, me convencí de que la historia podía ser cierta. Pero un detalle empezó a romper el hechizo: la portada. Esos tonos amarillentos, demasiado uniformes, demasiado perfectos, me resultaban familiares. Tenían la impronta de la inteligencia artificial (IA). Y, por si fuera poco, la canción era demasiado explícita para ser real.
Un dato clave confirmó mis sospechas: la versión de Aprimi il culo apareció en YouTube y en Apple Music en julio de 2025. Todo producto de un colectivo digital denominado Cantoscena.
Lo más fascinante no es solo la canción, sino la narrativa que Cantoscena construyó alrededor de ella. Vera Luna, Luz Vergada y Ramona Melano parecen personajes históricos, con biografías, discos y censuras, pero todo es ficción. Cada nombre incluye un guiño obsceno —Luz Vergada suena a “verga” y Ramona Melano a “el ano”—, detalles que suman un doble juego entre lo explícito y lo verosímil.
Según esta historia, en 1967 Vera Luna lanzó el tema Aprimi il culo: un sencillo destinado a provocar escándalo en Italia, y su amiga vasca Luz Vergada grabó una versión en castellano para conquistar el mercado latinoamericano. La censura y las polémicas obligaron a Luz a abandonar España, luego Italia, y finalmente establecerse en Argentina, donde se reinventó como autora erótica bajo el seudónimo Ramona Melano. Aunque todo esto nunca ocurrió, el contexto es históricamente plausible: artistas italianos enfrentaron censura, hubo exilios hacia Argentina y la contracultura local sí acogió creadores marginados.
Me atrevo a decir que el nombre del colectivo ya es un guiño a su propuesta: una mezcla entre canto y obsceno (osceno, en italiano). Su catálogo reciente refuerza esta idea: Pisciami addosso, Il sapore del tuo seme, Amore nero y La cappella del mio cuore. Cada tema combina provocación, humor y obscenidades, construyendo un universo donde lo escandaloso se presenta como arte y lo digital se confunde con lo histórico.
Ellos no solo crearon la canción con IA: armaron fotos, biografías y toda una narrativa alrededor de la supuesta voz prohibida. Y funcionó. Sin embargo, lo curioso no es que alguien invente una canción con inteligencia artificial, sino que tanta gente la haya dado por cierta. ¿Por qué ocurrió? Porque estaba construida con los mismos materiales que usamos para recordar y transmitir nuestra memoria cultural: voces que evocan a Mina o Milva, un relato de censura verosímil en la España franquista y hasta una conexión argentina con exilio y contracultura.
Recuerdos fabricados y algoritmos
Algunos dirían que esto roza el efecto Mandela, ese fenómeno en el que grupos enteros recuerdan algo que nunca sucedió. El ejemplo clásico es el de quienes juran haber visto a Nelson Mandela morir en prisión en los años 80, cuando en realidad falleció en 2013. O los que aseguran que el logotipo de Monopoly siempre tuvo un monóculo, cuando no es así.
Pero aquí hay una diferencia clave: en el efecto Mandela, la memoria falla sola. En el caso de Ábreme el…, hubo una ingeniería deliberada para producir ese recuerdo falso. Cantoscena diseñó cada detalle para que pareciera real. No es un error de la memoria colectiva, sino un engaño cultural cuidadosamente plantado en la era digital.
Tal vez lo que estamos viendo sea un nuevo fenómeno: recuerdos fabricados por algoritmos que se consumen igual que los auténticos. Mitos instantáneos que viajan más rápido que cualquier desmentido. Y, lo más inquietante, ficciones que encuentran un terreno fértil en contextos donde la censura y el exilio son parte de la historia real.
En tiempos de inteligencia artificial, la frontera entre archivo y artificio ya no la define el historiador: la dicta el algoritmo. Y, como les pasó a muchos, cualquiera puede despertar un día convencido de haber descubierto una canción obscena de 1968 que nunca existió y ser cómplice involuntario de su mito.
Recuerdo que, al contárselo a mi amiga, la que me pasó el enlace, me dijo a modo de ironía: ¿Yo te hablo de italiano, historia, filosofía, gramática, religión, de todo, y te terminás inspirando en eso?
La entrada Una canción obscena de 1968 que nunca existió se publicó primero en El Diario.