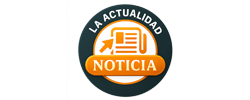Este texto es el prólogo de la antología de crónicas editada por El Diario tras la I Edición del Concurso de Crónicas de El Diario: dando voz a las historias silenciadas.
Cuando una comunidad conoce bien su lengua y está en condiciones de apreciarla y quererla, puede recibir sin riesgo todos los aportes. De otro modo, es posible no que esta cambie, sino que se la cambien, sin que se dé cuenta, fuerzas muy ciegas.
Rafael Cadenas, En torno al Lenguaje
En la década de los ochenta, la filósofa india Gayatri Spivak reavivó la pregunta dentro del pensamiento occidental sobre si el subalterno, en su condición de silenciado, marginado y privado de un lenguaje codificable, podía hablar y ser escuchado en sus propios términos. Hoy, aunque los canales de comunicación se han multiplicado y parezca absurdo hablar de aislamiento en un mundo hiperconectado por la tecnología, la interrogante sigue vigente y se extiende a otros sujetos que actúan desde las nuevas periferias, desplazados por distintas razones económicas, sociales y políticas. A la vista de los hechos acontecidos en Venezuela en la última década, los cuales desencadenan una órbita de relatos de individuos atravesados por una crisis cuya voz ahogada difiere de las narrativas oficiales, se hace cada vez más imperante la necesidad de reformular aquella pregunta y cuestionarnos, entonces, ¿puede hablar el venezolano?
Desde la ficción, una lista larga de escritores venezolanos, dentro y fuera del país, han contribuido con sus personajes, sus escenarios, sus lenguajes y sus ideas al tejido del imaginario colectivo, permitiendo que, por la vía de la literatura, surjan nuevas perspectivas que reflejan los hitos históricos del país, sus momentos coyunturales y ofrezcan una sintomatología del cuerpo vivo de la sociedad. Además, dichos escritores y sus personajes dan cuenta también de un activo cultural, cambiante y anfibio, el cual construye la identidad nacional que, pretendiéndolo o no, orquestan el sonido polifónico en el que habla el venezolano. Pero “ese venezolano” es a su vez “muchos venezolanos” y, así como hay historias consideradas “grandes”, “trascendentes”, también las hay pequeñas, de personas reales silenciadas por el ruido de la multitud. Estas no son menos importantes, de hecho, son potentes y su poder radica precisamente en lo particular, en el punto ínfimo, e infinito, del que nace un big bang de sentido y de símbolos que se expande a otras experiencias de vida. Sin embargo, esas historias pequeñas, latentes, de venezolanos dentro y fuera del país —porque la historia de Venezuela también está ocurriendo fuera de ella— corren el peligro de no tener el mismo reconocimiento de las historias plasmadas en los cuentos, novelas o poemas que estructuran el edificio de la literatura nacional. Todo esto nos lleva, entonces, a la pregunta de orden ético y material, ¿tiene espacios en los que hablar el venezolano? Irremediablemente, esto nos remite a la función de los medios como plataformas comunicacionales y de inclusión y, especialmente, a la labor del periodismo que responde a la necesidad de relatar los acontecimientos que se dan en lo que convenimos llamar la realidad, que en muchas ocasiones supera a la ficción, especialmente en contextos sociales inéditos, complejos y urgentes.
En este sentido, el periodismo encuentra en las crónicas el lugar perfecto para develar la literatura escondida tras esas grandes pequeñas historias. Es aquí cuando hacer periodismo también es hacer literatura, una que pone sobre la palestra pública injusticias, problemas, incomodidades y fenómenos sociales que están ocurriendo bajo la mirada de todos, y a la vez bajo la mirada de nadie, y que termina siempre cumpliendo una función catalizadora y movilizadora de la vida nacional.
Latinoamérica, por su devenir problemático y avasallante, ha sido el escenario ideal para la génesis de afamados cronistas. Desde los archiconocidos cronistas de Indias, que desde su mirada externa y con sus paradigmas europeos comenzaron a documentar lo que veían en este continente, hasta los más contemporáneos, comprometidos con el desenvolvimiento de las políticas sociales y la transformaciones modernas, han elevado a categoría de grandes relatos tanto anécdotas aparentemente intrascendentes como grandes problemas velados por la vorágine de la cotidianidad. Son ejemplos de estos José Martí, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska, Alfredo Salcedo Ramos, Leila Guerriero, Gabriela Wiener y muchos otros. Todos, con temáticas y estilos distintos, cada uno hijo de su tiempo, han tenido algo en común: el hacer del oficio de la escritura un oficio de resistencia ante el verdugo de la inercia, iluminar los puntos oscuros de la realidad y también matizar la luces enceguecedoras para revelar lo extraordinario en lo ordinario. Salcedo Ramos en algún momento dijo que una buena crónica es aquella en la que los hechos narrados parecen mentira, pero son verdaderos. Dentro de este acompasamiento entre literatura y periodismo es cuando la crónica adquiere su mayor poder.
En Venezuela, la crónica también ha sabido llevarle el pulso a los cambios de la sociedad y ha estado estrechamente vinculada con su historia siempre mutante. Ya en 1963, el mismo Enrique Bernardo Núñez confesaba, sobre este ritmo vertiginoso en el que se desenvuelve el desarrollo de Caracas, por ejemplo, que las esquinas y calles que retrataba con su solvente y minuciosa prosa en La ciudad de los techos rojos, publicada entre 1947 y 1949, no eran las mismas, pues Caracas se había convertido en la “ciudad del petróleo”. Las metamorfosis que ha sufrido el país son muchas y se pueden evidenciar también desde la genealogía evolutiva de la misma crónica: desde aquel extenso, riguroso e historiográfico relato de Venezuela escrito por Oviedo y Baños en 1723 o por el escrito por Joseph Luis Cisneros en 1763, pasando por las eruditas y populares crónicas de Artístides Rojas o las del ya mencionado Núñez, hasta llegar a las que surgieron en la segunda mitad del siglo pasado, especialmente en la década de los setenta y ochenta, con el nacimiento de un nuevo periodismo que respondía, según Susana Rotker, no solo a las demandas del mercado, sino a reconectar con esa realidad pululante que muchas veces venía representada desde el campo cultural con la estética de lo feo, de la violencia, de lo urbano y de las contradicciones técnicas propias de lo moderno. A este respecto, el papel del periódico fue fundamental y es destacable la labor de impresos como El Diario y El Nacional, los cuales se nutrieron de la escritura de autores como Elisa Lerner, Sergio Dahbar, Tomás Eloy Martínez, Elizabeth Fuentes, Ben Amí Fihman o Elizabeth Baralt, por nombrar solo algunos. En tiempos recientes encontramos nombres como Héctor Torres, Jacqueline Goldberg, Liseth Boon, Milagros Socorro, Rafael Osío Cabrices e iniciativas importantes de periodismo narrativo como La Vida de Nos, Historias que Laten y, por supuesto, el Concurso de Crónicas de El Diario, que aspira a convertirse en referencia nacional e internacional.
La evolución del género de la crónica ha demostrado que cada acontecimiento de la realidad tiene su propio lenguaje, su propio ritmo y su propia forma en la que pide ser narrado. No es lo mismo relatar los acontecimientos económicos y políticos que desencadenaron la devaluación de una moneda, que narrar los esfuerzos titánicos de una familia por conseguir los medicamentos para una madre que padece de cáncer, o la alegría de una victoria histórica de la selección de fútbol nacional, o los peligros de una migración terrestre a través de uno de las selvas más hostiles del continente. El cronista debe saber interpretar la realidad a la que está expuesto y ser consecuente con lo que ella misma le está exigiendo. En otras palabras, frente a aquella malentendida “objetividad” que mimetiza, opaca y que termina por rebajar al mismo nivel cualquier historia, el periodismo contemporáneo ha demostrado que el cronista hace mejor su trabajo cuando se conecta con el suceso, lo comprende y lo cuenta según su exigencia literaria. La literariedad resulta ser más real que la literalidad. Por ello, la crónica se vale del uso de metáforas, del tejido narrativo entre distintos diálogos, de la multiplicidad de registros y tonos, de la emotividad de la palabra poética, para exponer al lector a la naturaleza híbrida y compleja de todo acontecimiento.
Pero, volviendo a la pregunta inicial sobre si el venezolano tiene espacios para hablar y si convenimos en que el periodismo y las crónicas ofrecen esos lugares, quedamos ante una nueva cuestión: ¿Están hablando verdaderamente los protagonistas de las historias o los cronistas que las cuentan? ¿Es enteramente funcional el periodismo con este ejercicio de representación? La respuesta es sí y es esencial para poder brindar la información necesaria para comprender la sociedad en la que vivimos, ¿pero es suficiente para ser fieles a la verdad, aquella verdad que se presenta muchas veces cruda e intempestiva antes de ser transformada en testimonio? Es aquí donde el panorama se abre y las circunstancias críticas de un país como Venezuela, donde campea la desinformación y donde hablar de una única verdad genera muchas dudas, demandan una exploración de la narrativización de nuestros propios males. Así como la imaginación, la disrupción de la línea temporal y otras herramientas de la creatividad humanas no son obstáculos para que la crónica narre hechos reales, tampoco lo es el grado de inmersión del narrador en la historia. Un grado de inmersión tal que lo haga el protagonista y el detentor del yo discursivo.
Este periodismo del yo, popular en los años recientes en Latinoamérica por su gran impacto y la cercanía con la que cuenta los hechos, encuentra en Venezuela un ambiente idóneo para su desarrollo. De allí que la crónica autobiográfica sea un terreno fértil en el que puedan crecer los nuevos reclamos, las nuevas identidades colectivas, los nuevos actores políticos, las nuevas transformaciones psicológicas y sociales y, sobre todo, que, desde esta modalidad de enunciación, aquellos sujetos marginados por las narrativas imperantes encuentren los vasos comunicantes con la legitimación de sus verdades y con la solución de sus problemas. En este sentido, el periodismo tiene una responsabilidad: hablar y dejar hablar, ejercer como convocante de esas voces silenciadas, sin distinción ideológica, facilitar el entramado de esas nuevas y múltiples formas de ser venezolanos y sintonizar con sus nuevos lenguajes. Lenguajes que nacen del cuerpo, de su dolor, de sus afecciones, de sus sensaciones y de las experiencias a las que es sometido y desemboca en las palabras que cuentan su propia historia y que, a su vez, comulgan y se entrecruzan con otras ajenas que, vistas en una suerte de caleidoscopio y con voluntad de la heterogeneidad y del eclecticismo tan necesarios en nuestra época, constituyen el testimonio de una sociedad que es capaz de escribir, sellar y firmar su propia historia reciente. Hay que contarnos para no ser contados.
La entrada ¿Puede hablar el venezolano? se publicó primero en El Diario.